Hace meses no dejo una reseña por aquí. Parece que no he leído mucho este año si me guió por las entradas del blog, pero la verdad es que no había sentido la necesidad de volver, y hoy se me queda corta la foto en Instagram y el copy que la acompaña, así que aquí va.
He leído a Héctor Abad antes: El olvido que seremos, Salvo mi corazón, todo está bien, La oculta, Diarios: lo que fue presente. Todos con su huella: la del hijo, el amigo, el hombre sensible, a veces demasiado consciente de sí. Pero este, Ahora y en la hora, me dejó sensaciones encontradas.
Sentí vacío detrás de la prosa impecable, un egocentrismo difícil de ignorar. Vivir (y contar y rememorar) la guerra —la de Ucrania— desde la comodidad de una copa de vino o de un hotel europeo me resultó chocante.
Pero sé que el dolor y la devastación no alcanzan del todo cuando se narran (y se leen) desde la distancia de quien observa, más que de quien vive.
Hay algo incómodo en esa dualidad: el autor que vivió la violencia colombiana en carne propia —la muerte del padre, el duelo público— pero que pocas veces ha sido una voz política activa. Si columnista, si critico, pero poco se ha visto alzar estandartes en favor de nuestra patria. (pero no quiero volver esto político, porque lo admiro demasiado como escritor)
Aquí, él, vuelve a mirar el horror, pero desde la seguridad del escritorio. Como yo, lectora que también lee desde la cama, cómoda, juzgando desde lejos. Tal vez esa es la incomodidad que me deja el libro: el espejo que devuelve.
No me gustó la estructura: caótica, dispersa, autorreferencial.
Entiendo que la memoria es fragmentaria, que las imágenes del pasado no llegan ordenadas, pero hay algo en su manera de volcarse siempre al centro, de poner su rostro incluso en las fotos, que me pareció vanidosa (cómo ya él mismo dice que le dijo su hija). No hay morbo, pero las fotos tampoco me dan una conexión autentica, solidaria, con las víctimas.
Todo parece girar en torno a los hombres brillantes y sus currículos, los idiomas que hablan, la ropa que visten y los gustos literarios compartidos… a esa élite que, incluso en la guerra, mantiene intacto su privilegio.
Y sin embargo, me conmovió el final. La escritura se vuelve más honesta, más despojada, más libre.
Hay una búsqueda genuina de sentido, una reflexión sobre la muerte que se siente cercana.
Esa frase sobre las mujeres que se quedan —mientras los hombres combaten— me pareció una verdad inmensa: ellas como testigos, consuelo y sostén entre los escombros.
Y también esa otra, la de la página 122, cuando dice que “Colombia, nuestro Tíbet de Suramérica, se vive mirando el ombligo en medio del mundo” – y que aplica para muchos de nuestros países de este lado de la esfera . Qué cierto: creemos que nuestras tragedias son el centro, sin ver las de los otros, y sin permitir que nos incomoden.
No sé si me gusta o no me gusta que Abad se declare cobarde al final. No sé si es una confesión sincera o una estrategia que vende más libros, o que justifique el solo acto de escribir. Pero en el fondo, da igual.
El escritor es escritor, el lector es lector. Cada uno con su lugar, su mirada y su culpa.
Tal vez mi incomodidad sea parte del ejercicio mismo de leerlo: reconocer que la distancia duele, pero también protege. Y que hay libros que no se aman ni se odian del todo; solo se quedan ahí, haciéndonos pensar por qué seguimos leyendo.
¿Si recomiendo leerlo? No lo sé, pero tampoco diré que no lo hagas.

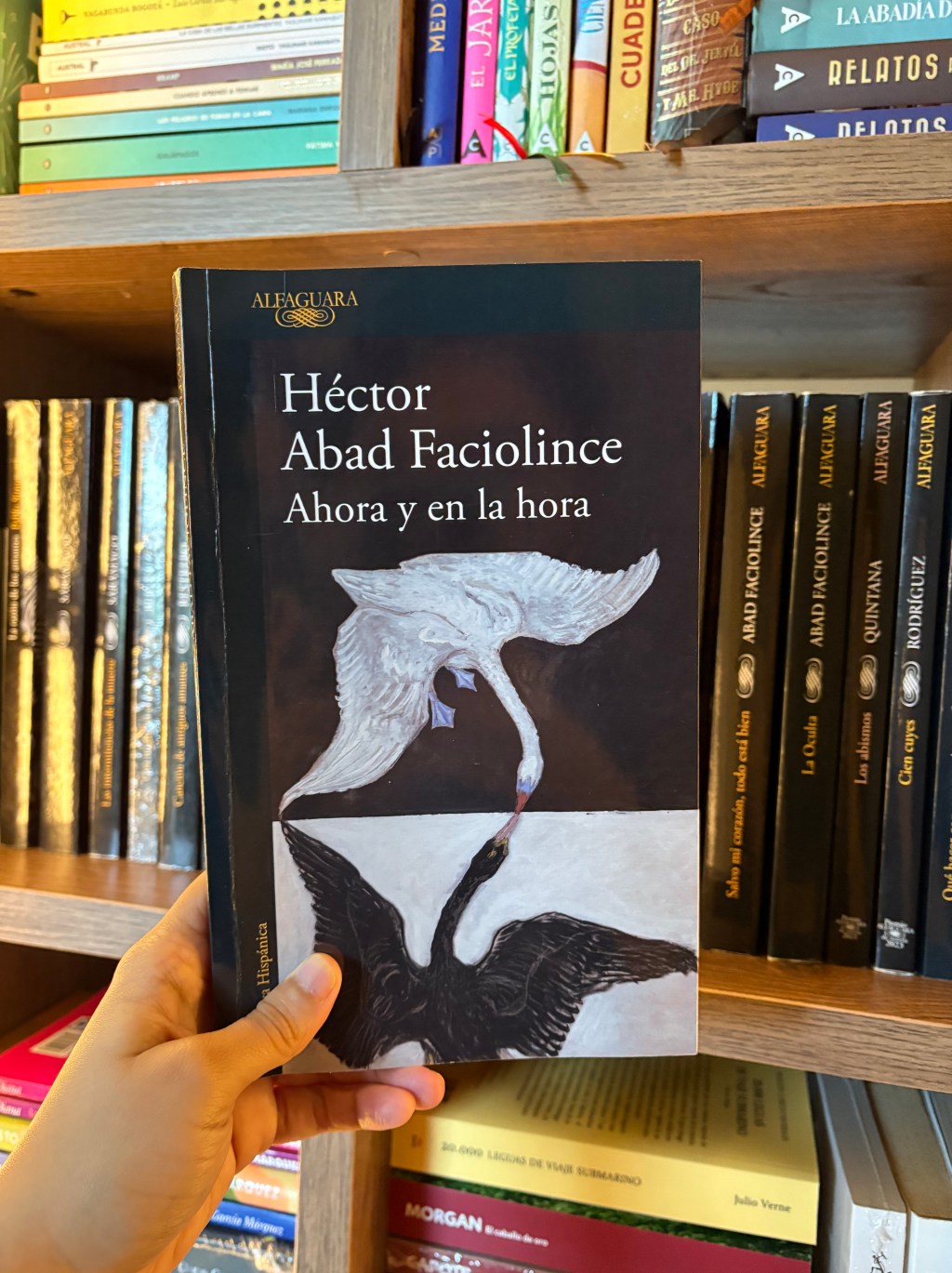
Deja un comentario